De colección: The glass menagerie
Cuando la obra habla, a través de sus fragmentos, del autor, de su vida, de sus puntos de vista multiplica el interés. Hoy se cumplen 70 años del estreno neoyorquino de una
de las obras fundamentales de la dramaturgia norteamericana: El zoológico de cristal
(The glass menagerie). Entre callejones de dudosa ambigüedad, penumbras,
rescoldos de melancolía y fracciones de memoria, en la obra se
reconstruye un momento de la vida del legendario Thomas Lanier
Williams, más conocido por el seudónimo de Tennessee Williams.
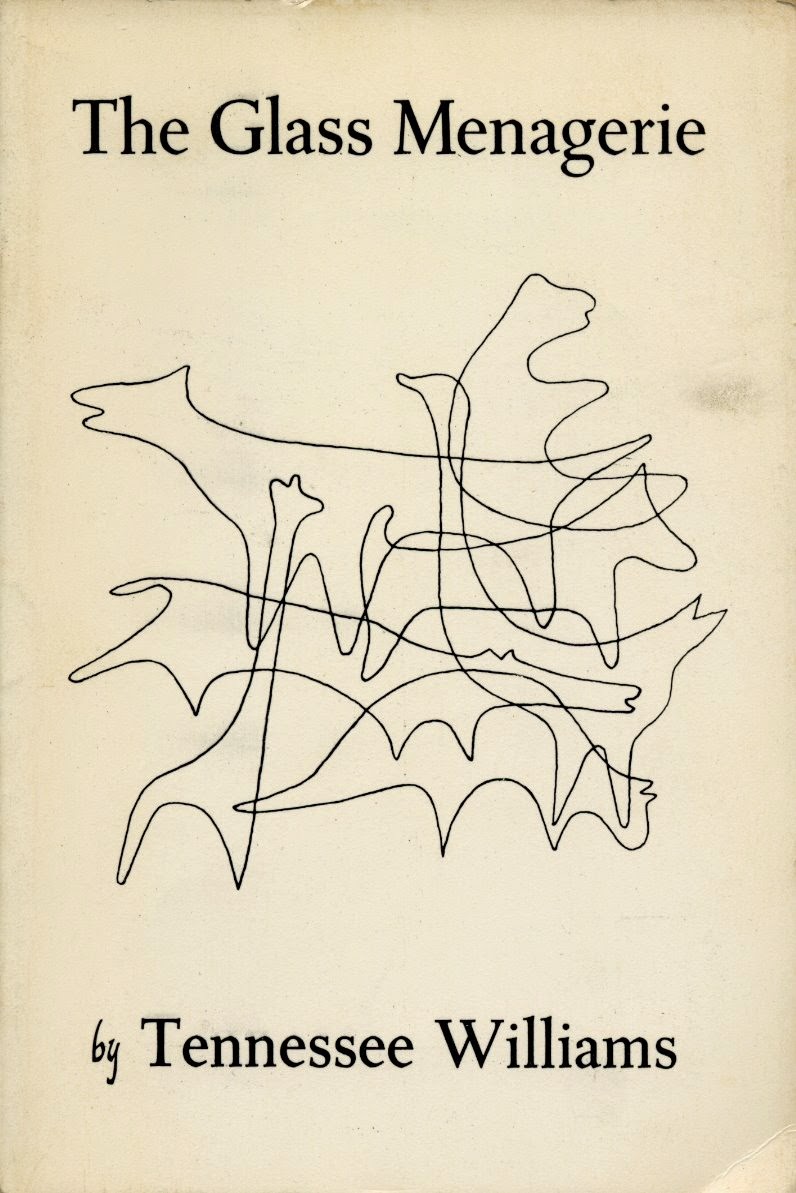 Tom
–el alter ego de Williams- es el presentador de la historia, una especie de
“oficiante religioso” que nos relata esta historia que transcurre en los años
‘30. Narra en primera persona su desasosiego con el mundo sórdido y decadente
que le ha tocado en suerte. Su vida familiar, la hermana que lo agobia en su
carácter de víctima constante, y esa madre posesiva y extremadamente retrógrada
en su concepción del mundo. En un diálogo exasperante, Amanda le
reprocha a su hijo (que está leyendo a D.H. Lawrence, autor que la ofende
profundamente y al que considera un demente), que su oscuro trabajo como
dependiente en una zapatería le impide expresarse. Tom
se fuga para escribir. Se esconde en los retretes y compone versos. Su amigo,
que aparece en la obra como el Candidato lo llama “mi pequeño Shakespeare”. Lo
único que desea es partir, cómo lo ha hecho su padre. Relata sus deseos de
viajar –que no son otra historia que su propia incapacidad de enfrentar el presente-,
se encierra para escribir poemas que hablan sutilmente de escapadas nocturnas
por bares y cines; de encuentros furtivos. En un momento, se abre
la caja de los recuerdos y evoca entre bambalinas de marinero a su
hermana Laura, una joven que pone discos viejos y colecciona una selva de
animalitos de cristal; tan introvertida y enfermiza que es incapaz de afrontar
las cosas más elementales de la vida; recuerda también a su madre, autoritaria
y egoísta, que vive sus últimos años añorando un pasado de esplendor que sólo
pervive en su imaginación, pero que también es capaz de hacer lo imposible para
que su hija no quede encerrada para siempre entre las cuatro paredes de esa
decadente casa. ¿Será feliz? ¿O recorrerá pausada e inexorablemente el camino
de la soledad, el abandono y la desdicha de sus otras heroínas? El
otro protagonista, y quien desencadena la trama de la obra, es el guapo y robusto
irlandés Jim, compañero de trabajo de Tom, a quién Amanda, en su
desesperación por encontrar un candidato para su hija invita a cenar, sin saber
que es el amor secreto de Laura desde el colegio.
Tom
–el alter ego de Williams- es el presentador de la historia, una especie de
“oficiante religioso” que nos relata esta historia que transcurre en los años
‘30. Narra en primera persona su desasosiego con el mundo sórdido y decadente
que le ha tocado en suerte. Su vida familiar, la hermana que lo agobia en su
carácter de víctima constante, y esa madre posesiva y extremadamente retrógrada
en su concepción del mundo. En un diálogo exasperante, Amanda le
reprocha a su hijo (que está leyendo a D.H. Lawrence, autor que la ofende
profundamente y al que considera un demente), que su oscuro trabajo como
dependiente en una zapatería le impide expresarse. Tom
se fuga para escribir. Se esconde en los retretes y compone versos. Su amigo,
que aparece en la obra como el Candidato lo llama “mi pequeño Shakespeare”. Lo
único que desea es partir, cómo lo ha hecho su padre. Relata sus deseos de
viajar –que no son otra historia que su propia incapacidad de enfrentar el presente-,
se encierra para escribir poemas que hablan sutilmente de escapadas nocturnas
por bares y cines; de encuentros furtivos. En un momento, se abre
la caja de los recuerdos y evoca entre bambalinas de marinero a su
hermana Laura, una joven que pone discos viejos y colecciona una selva de
animalitos de cristal; tan introvertida y enfermiza que es incapaz de afrontar
las cosas más elementales de la vida; recuerda también a su madre, autoritaria
y egoísta, que vive sus últimos años añorando un pasado de esplendor que sólo
pervive en su imaginación, pero que también es capaz de hacer lo imposible para
que su hija no quede encerrada para siempre entre las cuatro paredes de esa
decadente casa. ¿Será feliz? ¿O recorrerá pausada e inexorablemente el camino
de la soledad, el abandono y la desdicha de sus otras heroínas? El
otro protagonista, y quien desencadena la trama de la obra, es el guapo y robusto
irlandés Jim, compañero de trabajo de Tom, a quién Amanda, en su
desesperación por encontrar un candidato para su hija invita a cenar, sin saber
que es el amor secreto de Laura desde el colegio.
Por
Ernesto Hollmann.
Es la
única obra en la que se refleja parcialmente lo autobiográfico, en una
teatralidad no realista y que incluye como personajes a su hermana
y a su madre. La
imagen de Laura es una visión casi onírica sobre esa hermana mitad real
y mitad imaginada, que había sido materia e intuición de un breve cuento
llamado “Portrait of a girl in glass”. En él, describía
el hábitat y los síntomas enfermizos y dramáticos de un ser que
paradójicamente sería la parte femenina más liberadora de sus “damas sureñas” y
no se ajustaba a las clásicas criaturas femeninas atormentadas por los códigos
morales y puritanos bajo los que habían sido educadas.
En
la obra, Laura es una muchacha extremadamente tímida y vergonzante (rasgo que
acompañaría a Tennessee a lo largo de toda su vida e influiría en toda su obra
dramática), con una leve discapacidad motriz. Esas son las dos
características que determinan el nudo central de la obra. Amanda, la madre, es
una mujer del sur norteamericano; parangón absoluto de arquetipos en
decadencia como Blanche Du Bois, la protagonista de Un tranvía llamado deseo
o la madre prepotente y despiadada de El último verano. Mujeres
criadas como puritanas pero de corazones frágiles, sólo educadas para ser
bellas y etéreas, a la búsqueda del ideal del hombre inalcanzable. Las
mismas que terminan sus días abandonadas por sus maridos, frustradas o, en el
mejor de los casos, recordando con nostalgia aquella juventud que se quedó
enredada en los pliegues de los vestidos vaporosos de los primeros bailes y en
las hojas amarillentas de los carnets.
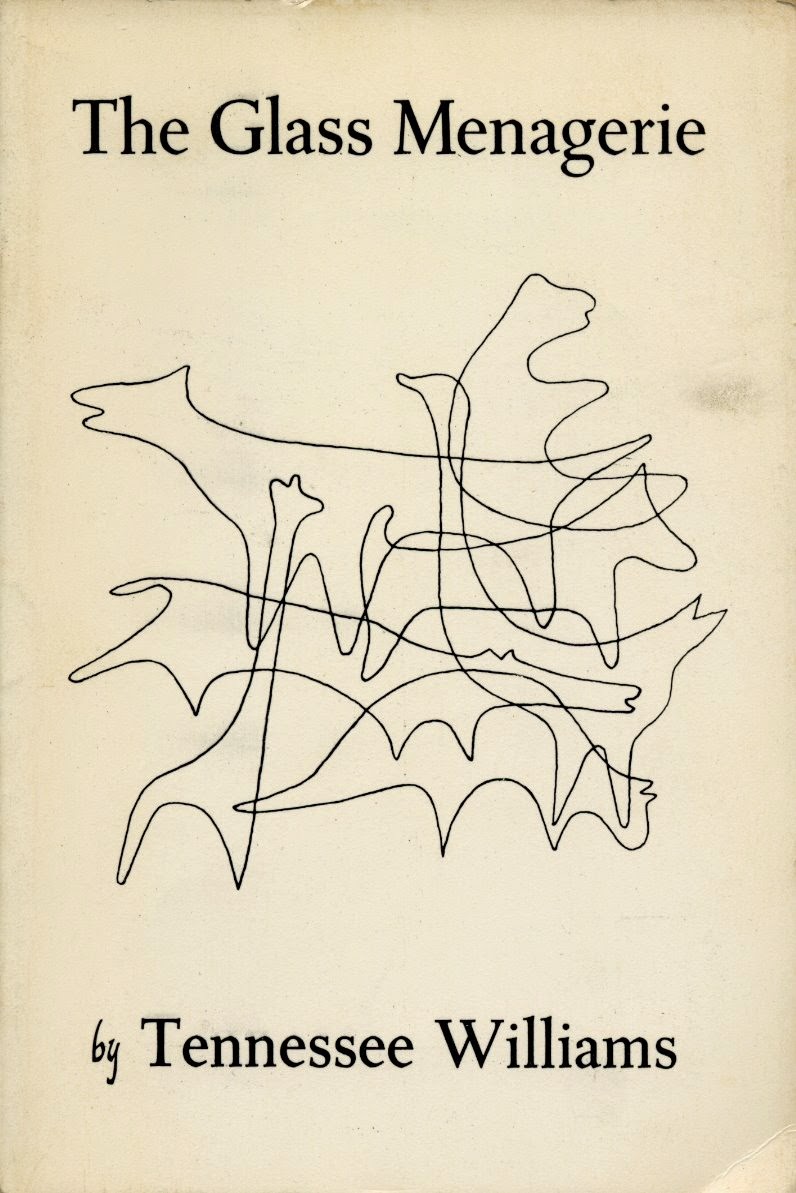 Tom
–el alter ego de Williams- es el presentador de la historia, una especie de
“oficiante religioso” que nos relata esta historia que transcurre en los años
‘30. Narra en primera persona su desasosiego con el mundo sórdido y decadente
que le ha tocado en suerte. Su vida familiar, la hermana que lo agobia en su
carácter de víctima constante, y esa madre posesiva y extremadamente retrógrada
en su concepción del mundo. En un diálogo exasperante, Amanda le
reprocha a su hijo (que está leyendo a D.H. Lawrence, autor que la ofende
profundamente y al que considera un demente), que su oscuro trabajo como
dependiente en una zapatería le impide expresarse. Tom
se fuga para escribir. Se esconde en los retretes y compone versos. Su amigo,
que aparece en la obra como el Candidato lo llama “mi pequeño Shakespeare”. Lo
único que desea es partir, cómo lo ha hecho su padre. Relata sus deseos de
viajar –que no son otra historia que su propia incapacidad de enfrentar el presente-,
se encierra para escribir poemas que hablan sutilmente de escapadas nocturnas
por bares y cines; de encuentros furtivos. En un momento, se abre
la caja de los recuerdos y evoca entre bambalinas de marinero a su
hermana Laura, una joven que pone discos viejos y colecciona una selva de
animalitos de cristal; tan introvertida y enfermiza que es incapaz de afrontar
las cosas más elementales de la vida; recuerda también a su madre, autoritaria
y egoísta, que vive sus últimos años añorando un pasado de esplendor que sólo
pervive en su imaginación, pero que también es capaz de hacer lo imposible para
que su hija no quede encerrada para siempre entre las cuatro paredes de esa
decadente casa. ¿Será feliz? ¿O recorrerá pausada e inexorablemente el camino
de la soledad, el abandono y la desdicha de sus otras heroínas? El
otro protagonista, y quien desencadena la trama de la obra, es el guapo y robusto
irlandés Jim, compañero de trabajo de Tom, a quién Amanda, en su
desesperación por encontrar un candidato para su hija invita a cenar, sin saber
que es el amor secreto de Laura desde el colegio.
Tom
–el alter ego de Williams- es el presentador de la historia, una especie de
“oficiante religioso” que nos relata esta historia que transcurre en los años
‘30. Narra en primera persona su desasosiego con el mundo sórdido y decadente
que le ha tocado en suerte. Su vida familiar, la hermana que lo agobia en su
carácter de víctima constante, y esa madre posesiva y extremadamente retrógrada
en su concepción del mundo. En un diálogo exasperante, Amanda le
reprocha a su hijo (que está leyendo a D.H. Lawrence, autor que la ofende
profundamente y al que considera un demente), que su oscuro trabajo como
dependiente en una zapatería le impide expresarse. Tom
se fuga para escribir. Se esconde en los retretes y compone versos. Su amigo,
que aparece en la obra como el Candidato lo llama “mi pequeño Shakespeare”. Lo
único que desea es partir, cómo lo ha hecho su padre. Relata sus deseos de
viajar –que no son otra historia que su propia incapacidad de enfrentar el presente-,
se encierra para escribir poemas que hablan sutilmente de escapadas nocturnas
por bares y cines; de encuentros furtivos. En un momento, se abre
la caja de los recuerdos y evoca entre bambalinas de marinero a su
hermana Laura, una joven que pone discos viejos y colecciona una selva de
animalitos de cristal; tan introvertida y enfermiza que es incapaz de afrontar
las cosas más elementales de la vida; recuerda también a su madre, autoritaria
y egoísta, que vive sus últimos años añorando un pasado de esplendor que sólo
pervive en su imaginación, pero que también es capaz de hacer lo imposible para
que su hija no quede encerrada para siempre entre las cuatro paredes de esa
decadente casa. ¿Será feliz? ¿O recorrerá pausada e inexorablemente el camino
de la soledad, el abandono y la desdicha de sus otras heroínas? El
otro protagonista, y quien desencadena la trama de la obra, es el guapo y robusto
irlandés Jim, compañero de trabajo de Tom, a quién Amanda, en su
desesperación por encontrar un candidato para su hija invita a cenar, sin saber
que es el amor secreto de Laura desde el colegio.
Aquí
vale hacer un paréntesis para analizar levemente y componer la imagen masculina
que Williams tiene de los prototipos del “macho”. Tom es el clásico hombre
dependiente de la virilidad trashumante (su personaje es un marino que lee a D.
H. Lawrence, autor que se deleita durante páginas enteras describiendo a
bronceados y desnudos mexicanos en La serpiente emplumada o
relatando el movimiento de los culos masculinos y las luchas heroicas de los
protagonistas desnudos en Mujeres enamoradas). El deseo primitivo reboza
sexo en Kowalski en Un tranvía llamado deseo. El protagonista de Orfeo
desciende avasalla en un gallinero… La mayoría de sus personajes masculinos
representan fuerzas arcaicas que deleitaban ya en Whitman y que son la
contraposición de sus personajes femeninos. Jim, ese hombrón irlandés y
católico, un poco bruto, bonachón y muy buen mozo, es el perfecto ideal
de hombre surgido del sueño de su madre que es el sueño apaciguado del mismo
Tom por las mujeres.
En el
segundo acto se desarrolla una de las escenas más bellas, poéticas y crueles
del teatro contemporáneo. Acontece el encuentro entre Laura y Jim y se asiste a
ese diálogo exquisito pleno de matices en el que ella le comenta
los horrores pasados cuando iba al colegio y la atormentaba el ruido que
hacia su zapato ortopédico. Evoca cómo se sentía observada escuchando en su
cabeza el tronar que producía ese pesado y deformante pie anatómico. Pensando
que él –su secreto amor- también era parte de eso. Ahí es cuando Jim le
expone la importancia y el valor que para él tienen quienes pueden
manejarse con cualidades especiales, frente a un mundo
mercantilizado y carente de sensibilidad, para comprender al prójimo.
En
determinado momento la muchacha le muestra una de las más queridas piezas de su
colección, un diminuto unicornio de cristal; ese unicornio es el símbolo de lo
“diferente”, el cristal es frágil y transparente y deja pasar la luz por
el corazón límpido de Laura. Es en ese momento cuando Jim comenta lo sólo
y triste que debe sentirse junto a los otros caballitos. En un momento de
torpeza, el joven rompe el cuerno del unicornio, que ya no estará
más sólo y será como los otros. Un caballito más. Jim
parte. Le ha confesado a Laura que está por casarse y siendo un hombre de
ley debe ir a buscar a su novia. Antes de que se vaya, ella le regala ese
caballito que es su joya predilecta, para que lo conserve como una preciada
reliquia. Y a partir de esta decisión, Laura puede intentar ser, por fin una
mujer que enfrente su propio lugar en el mundo y la locura agobiante de su
madre o, mantenerse como antes y, ya sin salida, volver a ocupar el lugar del
unicornio que ya no es tal. La
poética envolverá el espíritu de la joven y entre ajados tules las velas de
Laura se apagarán para siempre.
Tom
también se va para no volver y deja en suspenso el corazón y el alma de su
hermana. Recuerda su rostro con remordimiento cuando cree verlo en los
cristales de una farmacia; se le hace presente, único e inexorable. Está ahí,
perdido en un zoológico de cristal.
Sin
duda, la dramaturgia norteamericana ha dado grandes obras entre las décadas del
‘40 y ‘60 del siglo pasado. Recordamos a Eugene O’Neill y su tragedia
familiar de Largo viaje de un día hacía la noche, a Cliford Oddets con The
big knife, a Lilian Hellman y su memorable La mentira
infame, al mismo Arthur Miller y el drama social en Panorama
desde el puente y un largo etcétera. Pero El zoológico de cristal
de Tennessee Williams queda como una obra imperecedera e inmortal
en tres aspectos esenciales: su infinito caudal poético y humano, con diálogos
maravillosos que se perfilan en la segunda parte; la confesión individual y
colectiva de ambos personajes (Laura y Jim) y la presencia distante de un
fantasma que evoca su propia tragedia (Amanda) mientras Tom es casi un muerto
que regresa al calvario de su vida donde el derrotero será su propio desamor.
Williams hace un acercamiento doloroso sobre su propio pasado, mostrando
durezas propias y delicadezas ajenas en la transversalidad con que encara
el personaje de su hermana para que amemos aquello que él mismo no pudo
soportar.
¿En
que consiste la teatralidad de Tennessee Williams? Quizá en la propia
visión fragmentada de sus sueños, los recuerdos que se entrecruzan con la
poesía pura de la creación. Pese a los otros autores y a muchos más que
podrían agregarse a esa lista, nadie nunca compuso un teatro de escenas,
que muchas veces venían descontextualizadas hasta ser incoherentes en el nudo
dramático, (pero con un peso descomunal en sí mismas), como Tennessee Williams.
Nadie nunca antes se atrevió a trabajar las tensiones entre la simpleza, la
dureza, la tragedia y una honda emotividad. Este es el tema central de toda la
maravilla taumatúrgica que es El zoológico de cristal.
* Ernesto Hollmann: nacido en Buenos Aires el 23 de septiembre de 1947. Hizo crítica de cine para
las revistas Siete Días, Biógrafo y El Porteño. Ha publicado Hierofanía
de Samael (poemas), editado por Faro en 1992. Fue integrante del FLH en los años '70, participó en el año 2008 de la
película "Rosa Patria",
de Santiago Loza, dedicada a la vida y la poesía de Néstor Perlongher. Se han
publicado, además 12 poemas suyos en la antología Poesía
Gay de Buenos Aires-Homenaje a Miguel Ángel Lens,
de Acercándonos Ediciones.



Comentarios
Publicar un comentario