La oscuridad. Una mirada sobre Nocturno de Chile, de Roberto Bolaño.
Libro de arena sigue recorriendo la literatura de Chile. Hoy, volvemos sobre Roberto Bolaño y publicamos la mirada sobre Nocturno de Chile, de María Pía Chiesino.
Por María Pía Chiesino
Cuando Roberto Bolaño tenía quince años, su familia se mudó de Chile a México, por recomendación del médico que trataba el asma de su madre. Volvió a la que por entonces seguía considerando su patria, pocos años después. Interesado por lo que sucedía con el gobierno de Allende, de acuerdo con las expectativas de su generación sobre la posibilidad de cambios revolucionarios en América Latina. Después del golpe militar, Bolaño estuvo detenido ocho días. Y tuvo un increíble golpe de suerte: dos carabineros que habían sido sus compañeros de escuela lo reconocieron, y ayudaron a su liberación. Después de ese episodio se fue de Chile y tardó más de veinte años en volver.
En Nocturno de Chile, nos encontramos con una mirada sobre la historia de Chile y del 11 de septiembre, que se aparta de la narración realista, apegada a cronologías estrictas. Tampoco hay una “nostalgia patriótica”. Otra focalización narrativa era imposible. La mayor parte de la corta e intensa vida de Roberto Bolaño transcurrió fuera de su país natal. A la hora de definir su nacionalidad decía tranquilamente que era “latinoamericano”. Afirmó incluso que su única patria eran sus hijos.
Y cuando se dispuso a escribir una novela que recorriera la historia de Chile y atravesara los hechos sangrientos de 1973, no eligió la mirada de un resistente o una víctima, sino la de un cómplice.
Sebastián Urrutia Lacroix es un sacerdote del Opus Dei que se está muriendo, y se confiesa. Frente a la mirada católica de semejante protagonista, podemos creer que vamos a leer un pedido de perdón. Pero no. Las primeras palabras del sacerdote alejan esta posibilidad: “Ahora me muero pero tengo muchas cosas que decir todavía. Estaba en paz conmigo mismo. Mudo y en paz. Pero de improviso surgieron las cosas. Ese joven envejecido es el culpable. Yo estaba en paz. Ahora no estoy en paz” (…) “uno tiene la obligación moral de ser responsable de sus actos, y también de sus palabras e incluso de sus silencios, sí de sus silencios, porque también los silencios ascienden al cielo y los oye Dios, y sólo Dios los comprende y los juzga, así que mucho cuidado con los silencios. Yo soy responsable de todo. Mis silencios son inmaculados. Que quede claro. Pero sobre todo, que le quede claro a Dios. Lo demás es prescindible. Dios no. No sé de qué estoy hablando…”
Pero Urrutia Lacroix, no es solamente un sacerdote. Ha sido un gran lector toda su vida y ha escrito crítica literaria desde joven. Toda su vida ha estado atravesada por el uso de la palabra. Es imposible, por lo tanto, que crea en lo inmaculado de su silencio. Que se permita el lujo de decir que al único que le corresponde juzgarlo es a Dios, corre por cuenta de la impunidad que cree que le asiste. Pero no hay silencios inocentes. El silencio es complicidad. Y él lo sabe. Por eso, le queda un resto de culpa para decir algo mientras se está muriendo.
En esa vida que se siente obligado a contar, hay de todo. Entre otras cosas, hay un arco entre dos talleres literarios. Al primero fue invitado en su juventud. Se realizaba en el fundo de Farewell, el “mayor crítico literario de Chile”, y allí Urrutia coincidió, entre otros, con Pablo Neruda, al que se refiere, de manera bastante pomposa, como “nuestro más excelso poeta”. Es un sitio que se caracteriza por la exhibición de vanidades personales, y por ser escenario de conversaciones poco interesantes. Urrutia es muy joven, se aburre, pero se relaciona con el campo de la crítica literaria chilena, que le abre sus puertas y lo integra, después de esa especie de “iniciación”.
El segundo taller al que se acerca muchos años después es el que se realiza en casa de una escritora: María Canales. Su casa es el sitio de encuentro al que se invita a escritores y otros intelectuales y artistas chilenos, después del 11 de septiembre de 1973, en un país atravesado por el horror. En casa de María Canales se asiste a un ritual que en principio puede parecer snob, pero que se nos revela siniestro.
Allí se cena, se brinda, se leen poemas y cuentos y se pasa una noche luminosa. Literalmente luminosa. Nadie puede salir de esa única casa iluminada y llena de gente y de ruido, hasta que amanece y termina el toque de queda. En un principio podríamos pensar en una “estrategia de supervivencia”, de una suerte de cofradía literaria. Hasta que nos enteramos, por ese narrador moribundo, de que en los sótanos de esa casa, hay personas secuestradas y torturadas por indicación del marido de la anfitriona. Es decir, el supuesto “taller literario” es una de las máscaras que encubren el horror del terrorismo de Estado, se encubre un centro clandestino de detención y tortura.
Urrutia intenta una suerte de justificación personal: “yo iba cada tanto, otros iban todas las semanas”, porque lo único que le interesa es sacarse la culpa de encima antes de morir. Sabe perfectamente que en el resto de Chile, mientras ellos brindaban y hablaban de literatura, era de noche por partida doble: por el momento del día y por el toque de queda. A pesar de que sabe que una reunión como ésa solo puede realizarse porque tiene un permiso que llega desde las entrañas del poder, el cura elige la negación: “pensaba que era curioso que nunca apareciera una patrulla de los carabineros o de la policía militar pese a la algarabía y a las luces de la casa”.
En la deriva del monólogo, queda en evidencia que Urrutia finge una “desinformación” que no es tal. Sobre todo porque ya nos contó, un poco antes, que en el momento del golpe, lo contrataron para hacer un trabajo bastante especial y, por el que además se le pagó: darles clases de marxismo a Pinochet y a cuatro militares más, que leyeron guiados por él, desde El Capital hasta Los principios del materialismo histórico de Marta Harnecker. Después de las “clases” cuando terminaba su “trabajo”, lo llevaban a su casa en auto y atravesaba “las calles vacías de Santiago, la geografía del toque de queda”.
El cura sabe lo que pasa en la noche de Chile: las fiestas, la música y los brindis no son parte de la vida diaria del pueblo.
El arco de esa vida entre esos dos talleres es el arco de la infamia y la degradación moral del protagonista. Algo que Urrutia, por supuesto, está lejos de admitir. Lo único que quiere es morirse tranquilo. Internamente, enfrenta a dos figuras que lo enfrentan y que le piden que “rinda cuentas”: una es “Dios”. La otra es el recuerdo del “joven envejecido”, su alter ego, la persona que fue antes de ser cómplice de las atrocidades del pinochetismo.
La ficción de Nocturno de Chile tiene referencias históricas concretas. En una entrevista realizada en la sede del Instituto Cervantes de Londres en 2003, poco antes de morir, Bolaño afirma que los personajes de Farewell y el cura Ibacache son dos críticos literarios que cualquier lector chileno de la época identifica perfectamente: Ignacio Valente y Hernán Díaz Arieta. Otro hecho cierto es que Díaz Arieta les dio clases de marxismo a los integrantes de la junta de gobierno, aunque no hay certezas sobre la asistencia de Augusto Pinochet. El hecho es tan monstruoso que ese dato es un detalle.
En la charla de Londres, con la ironía que lo caracterizaba, Bolaño señala que esa especie de cursillo sobre la ideología de la población que querían exterminar es una especie de “intento de profesionalización”, y “digno de otro ejército”. El único profesionalismo que les reconocía a las fuerzas armadas de Chile era el de su capacidad casi ilimitada para “moler carne”.
También fue cierta la realización de ese taller literario que enmascaraba un centro de torturas, en la casa de la escritora Mariana Callejas, casada con un miembro de la CIA, e integrante ella misma de los servicios de inteligencia del pinochetismo. Bolaño señala en otra entrevista, (esta vez a un medio chileno), que lo que utilizó como material para construir su ficción, ya había sido denunciado con nombres y apellidos por Pedro Lemebel.
Al referirse a la génesis y la síntesis de su novela, afirma que hay una referencia literaria a la que se reduce todo. Un verso de Charles Baudelaire: “un oasis de horror en medio de un desierto de aburrimiento”.
Explica Bolaño: “…en el oasis se producen los actos más reñidos con la ética, pero a la vez nos conceden un momento de soberanía total que nos arranca del aburrimiento. Mi sacerdote deambula por este desierto de aburrimiento y vislumbra desde ahí las luces del oasis de horror. Penetra ahí (o lo sueña) y es un sacerdote. Cuando sale, sobreviene la culpa”.
Como consecuencia de la culpa, y ante la inminencia de la muerte, los lectores asistimos a la confesión, a ese monólogo de ciento cuarenta y una carillas, sin un solo punto y aparte (excepto el del final), de esta novela a la que su autor había pensado titular “la tormenta de mierda”, y a la que, gracias al consejo de su editor y de sus amigos, (que además en algunos casos eran sus primeros lectores), llamó, finalmente, Nocturno de Chile.
Un título más sutil y perfecto, para contarnos la historia de ese sacerdote un poco gris en su juventud, que se oscurece definitivamente, cuando encuentra un lugar y se instala en el “oasis de horror”, del 11 de septiembre de 1973. La fecha en la que, hace cincuenta años, al pueblo chileno se le vino la noche.
Roberto Bolaño
Anagrama, 2012.
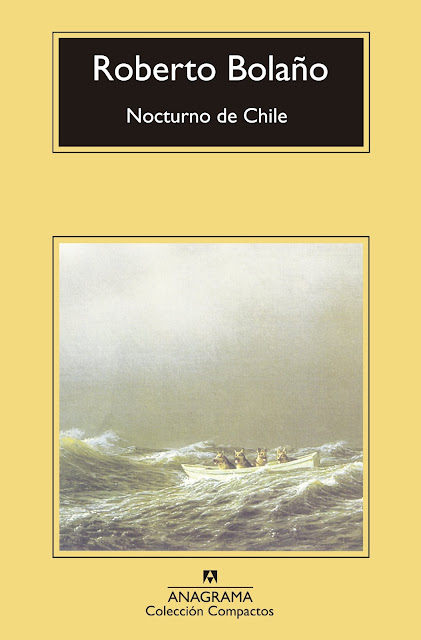



Comentarios
Publicar un comentario