50 años de la muerte de John Kennedy Toole
La conjura de los necios fue la
novela que ganó el Premio Pulitzer en 1981. Había sido publicada el año
anterior. Esto no tendría nada de particular, si no se hubiera tratado del
premio póstumo a un autor que se había suicidado en 1969, a los 31 años.
Después de recorrer editoriales y fracasar sistemáticamente en sus intentos por
publicar la novela, John Kennedy Toole conectó una manguera al caño de escape
de un auto y se quitó la vida. Dejó una carta que su madre destruyó. Y después
de eso empezó su propio recorrido con el manuscrito de la novela de su hijo,
hasta lograr que Walter Percy no solo la leyera, sino también escribiera el
prólogo. La historia del incorrectísimo Ignatius Reilly, que vive a disgusto en
una sociedad que le resulta insoportable, y plagada de imbéciles, tiene contacto
con personajes como Cornelius Christian, el protagonista de Cuento de hadas en Nueva York, otra novela de culto en lo que a
incorrección política se refiere. Compartimos un fragmento del comienzo de La conjura de los necios, esa gran
novela que los editores no supieron o no pudieron leer como tal, a comienzos de
la década del ’60.
UNO
“Una
gorra de cazador verde apretaba la cima de una cabeza que era como un globo
carnoso. Las orejeras verdes, llenas de unas grandes orejas y pelo sin cortar y
de las finas cerdas que brotaban de las mismas orejas, sobresalían a ambos
lados como señales de giro que indicasen dos direcciones a la vez. Los labios,
gordos y bembones, brotaban protuberantes bajo el tupido bigote negro y se
hundían en sus comisuras, en plieguecitos llenos de reproche y de restos de
patatas fritas. En la sombra, bajo la visera verde de la gorra, los altaneros
ojos azules y amarillos de Ignatius J. Reilly miraban a las demás personas que
esperaban bajo el reloj junto a los grandes almacenes D. H. Holmes, estudiando
a la multitud en busca de signos de mal gusto en el vestir. Ignatius percibió
que algunos atuendos eran lo bastante nuevos y lo bastante caros como para ser
considerados sin duda ofensas al buen gusto y la decencia. La posesión de algo
nuevo o caro sólo reflejaba la falta de teología y de geometría de una persona.
Podía proyectar incluso dudas sobre el alma misma del sujeto.
Ignatius vestía, por su parte, de un modo
cómodo y razonable. La gorra de cazador le protegía contra los enfriamientos de
cabeza. Los voluminosos pantalones de tweed eran muy duraderos y permitían una
locomoción inusitadamente libre. Sus pliegues y rincones contenían pequeñas
bolsas de aire rancio y cálido que a él le complacían muchísimo. La sencilla
camisa de franela hacía innecesaria la chaqueta, mientras que la bufanda
protegía la piel que quedaba expuesta al aire entre las orejeras y el cuello.
Era un atuendo aceptable, según todas las normas teológicas y geométricas,
aunque resultase algo abstruso, y sugería una rica vida interior.
Cambiando
el peso del cuerpo de una cadera a otra a su modo pesado y elefantíaco,
Ignatius desplazó oleadas de carne que se ondularon bajo el tweed y la franela,
olas que rompieron contra botones y costuras. Una vez redistribuido el peso de
este modo) consideró el gran rato que llevaba esperando a su madre. Consideró
en especial el desasosiego que estaba empezando a sentir. Parecía que todo su
ser estuviera a punto de estallar, desde las hinchadas botas de ante, y, como
para verificarlo, Ignatius desvió sus ojos singulares hacia los pies. Los pies
parecían hinchados, desde luego. Estaba decidido a ofrecer la visión de
aquellas botas hinchadas a su madre como prueba de la desconsideración con que
le trataba. Al alzar la vista, vio que el sol empezaba a descender sobre el
Mississippi al fondo de la Calle Canal. El reloj de Holmes marcaba casi las
cinco. Ignatius estaba puliendo ya unas cuantas acusaciones cuidadosamente
estructuradas, destinadas a inducir a su madre al arrepentimiento o, por lo
menos, a la confusión. Tenía que mantenerla en su sitio.
Su
madre le había llevado al centro en el viejo PIymouth, y mientras ella iba a
ver al médico por su artritis, Ignatius había comprado en Werlein's unas
partituras musicales para su trompeta y una cuerda nueva para el laúd. Luego,
había entrado en la sala de juegos de la Calle Royal para ver si habían
instalado alguna máquina nueva. Le decepcionó el que hubiera desaparecido la
máquina de béisbol. Quizá la estuvieran reparando. La última vez que jugó con
ella, el bateador no funcionaba y, tras cierta discusión, el encargado le había
devuelto el dinero, pero los clientes habían sido tan ruines como para comentar
que la había roto el propio Ignatius a patadas.
Concentrándose
en el destino de la máquina de béisbol en miniatura, Ignatius apartaba su ser
de la realidad material de la Calle Canal y de la gente que le rodeaba, por lo
que no advirtió los dos ojos que le observaban ávidamente desde detrás de una
de las columnas de D. H. Holmes, dos ojos tristes en los que brillaban la
esperanza y la ansiedad.
¿Sería
posible reparar aquella máquina en Nueva Orleans? Probablemente sí. Sin
embargo, quizá la hubieran enviado a un lugar como Milwaukee o Chicago o alguna
otra ciudad cuyo nombre asociaba Ignatius con eficientes talleres de reparación
y fábricas siempre humeantes. Ignatius esperaba que tratasen con el cuidado
debido aquel juego de béisbol en el transporte, de modo que ninguno de sus
pequeños jugadores se esportillase o se lisiase por la brutalidad de unos
empleados ferroviarios decididos a hundir para siempre al ferrocarril con las
reclamaciones por daños de los expedidores, ferroviarios que posteriormente se
declararían en huelga y destruirían la estación central de Illinois.
Mientras
Ignatius consideraba el placer que aquel pequeño juego de béisbol proporcionaba
a la humanidad, los dos ojos tristes y ávidos avanzaron hacia él entre la
multitud como torpedos dirigidos n un petrolero grande y lanudo. El policía dio
un tirón a la bolsa de papel de partituras de Ignatius.
-¿Tiene usted algún
documento de identificación, señor? -preguntó el policía, en un tono de voz que
indicaba que tenía la esperanza de que Ignatius fuese oficialmente
inidentificable.
- ¿Qué? -Ignatius bajó la
vista hacia la enseña de la gorra azul-. ¿Quién es usted?
-Enséñeme su carnet de
conducir.
-Yo no conduzco. ¿Sería
usted tan amable de largarse? Estoy esperando a mi madre.
- ¿Qué es lo que cuelga de
esa bolsa?
- ¿Qué cree usted que va a
ser, imbécil? Una cuerda para mi laúd.
-
¿Qué es eso? -el policía retrocedió un poco-. ¿Es usted de la ciudad?
-
¿Acaso la tarea del departamento de policía es acosarme a mí cuando esta ciudad
es la desvergonzada capital del vicio del mundo civilizado? - atronó Ignatius,
por encima del gentío que había frente a los grandes almacenes-. Esta ciudad es
famosa por sus jugadores, prostitutas, exhibicionistas, anticristos,
alcohólicos, sodomitas, drogadictos, fetichistas, onanistas, pornógrafos,
estafadores, mujerzuelas, por la gente que tira la basura a la calle, por sus
lesbianas... gentes todas que viven en la impunidad mediante sobornos. Si tiene
usted un momento, estoy dispuesto a discutir con usted el problema de la
delincuencia; pero no cometa el error de fastidiarme a mí.”
John Kennedy Toole
Anagrama, 2011.
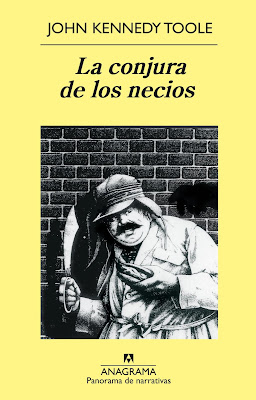



Comentarios
Publicar un comentario